Turba
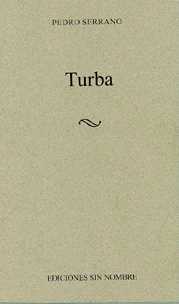
El termómetro de una poesía lo dan no sus libros y autores canónicos sino precisamente los más ajenos a una colectivización del gusto. Pedro Serrano no ha sido nunca un poeta fácil, sus libros anteriores El miedo (1986), Ignorancia (1994), y Tres poemas (2000), con el dilatado reposo de la voz propia entre cada uno de ellos, lo muestran como un escritor difícil de reducir a los Parámetros de un gusto establecido, pero en ninguno de estos fue tan extremo y arriesgado como en Turba, poemario que desde el mismo título nos sugiere ya una condición diferente de su diapasón. Más concentrado que en sus títulos anteriores, el poeta se mira a sí mismo sin complacencia, y mira también el entorno de una manera si no inclemente sí escéptica, diferente del pesimismo altisonante, siempre dispuesto a ser convencido. Aquí no se trata ni de enseñar a nadie una verdad ni de dejarse adoctrinar por ideologías o experiencias. Se trata de mirar de frente, no legión sino turba. Por eso no es la poesía de un académico -es doctor en letras por la Universidad Autónoma de México- ni la de un periodista, campos en los que se ha desarrollado profesionalmente, sino la de un poeta-poeta, no contaminado por otras obligaciones que no sea la de la página como un universo. Turba es, por eso, un libro inquietante, anómalo, que el lector no podrá soltar y al que regresará una y otra vez. |
El cuerpo tiene cuatro esquinas y en cada dedo una sirena,
el arco eterno del pie y el sexo aliento.
Firme el creciente miedo y el vaho del éxtasis cercano,
la piel alerta y el escroto en punta.
Cayendo sobre el centro de mi cuerpo,
revolución de músculos y sombras.
Fermentado, impreciso.
Con las palabras en el cabo bajo
y los pies sin raíces.
Flaco de mí, mareado, garabato.
Como si atravesara paredes el puño de los sueños,
vastas capas oscuras que se abren y cierran,
losas y sepulturas.
Así se cierra el sueño sobre sí mismo
y deja sólo el tacto, el rasguño, el gemido.
Uno levanta estrellitas,
pequeños versos de azúcar,
montoncitos de arena para un castillo imaginario.
Va arrinconándose y escabulléndose,
¡pecho a tierra!
y parece que al cielo lo levantan en hombros
y parece que el mar lo dejara tumbado sobre la playa.
Rodemos desafanados en su línea de cristal,
el remolino suave de placer,
la ronca voz de la ola,
la suave lengua del mar.
Y no sepamos nunca a qué arenas
orillamos.
Allí la bola,
allí el raquetazo que la vuelve solar
que te ilumina. -

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home